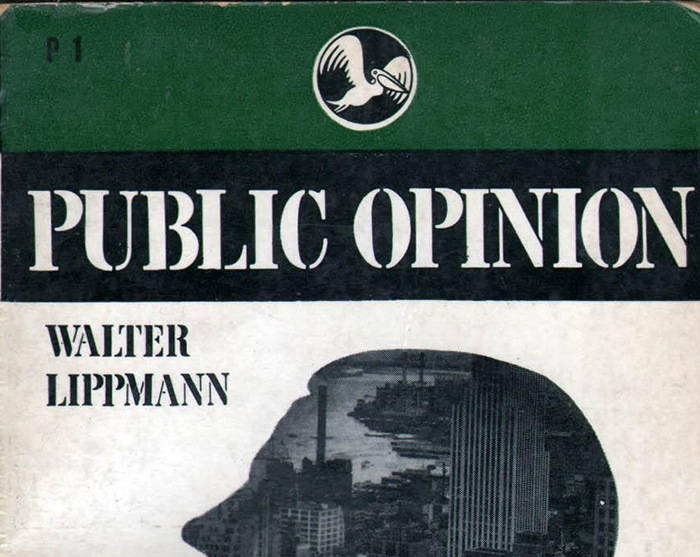Manuel Herrera
En un ensayo dedicado a la “Política como profesión”, ensayo que es considerado por buena parte de los especialistas como un clásico del pensamiento sociológico y politológico, Max Weber traza un amplio análisis conceptual e histórico-comparativo de los elementos esenciales que marcan a la dimensión política de las relaciones sociales. Las actividades que definimos como “políticas” tienen que ver con el poder, pero éste es multiforme y ubicuo, es decir, se introduce en una multiplicidad de relaciones y de situaciones. Por tanto, no tiene un carácter inmediato lo que se debe entender con la palabra “política”.
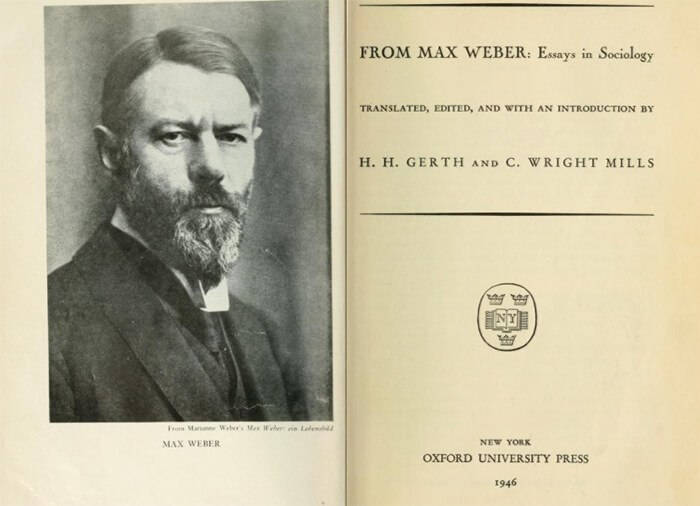
En un ensayo dedicado a la “Política como profesión”, ensayo que es considerado por buena parte de los especialistas como un clásico del pensamiento sociológico y politológico, Max Weber traza un amplio análisis conceptual e histórico-comparativo de los elementos esenciales que marcan a la dimensión política de las relaciones sociales. Las actividades que definimos como “políticas” tienen que ver con el poder, pero éste es multiforme y ubicuo, es decir, se introduce en una multiplicidad de relaciones y de situaciones. Por tanto, no tiene un carácter inmediato lo que se debe entender con la palabra “política”.
Desde el punto de vista del sentido común, el término política inmediatamente traslada a un conjunto de actores individuales (los políticos) y colectivos (los partidos, los gobiernos, los Estados, las instituciones supranacionales) que se ocupan profesional e institucionalmente del arte de gobernar una colectividad, ya sea de grandes o pequeñas dimensiones. En términos generales se puede decir que la política comprende “toda suerte de actividad directiva autónoma” y, más concretamente, aquella “actividad que influye en la dirección de una asociación política” entre las que se encuentra el “Estado”. Quien hace política aspira a participar y a obtener el poder “o como medio de servicio para otros fines–ideales o egoístas–o por el poder en sí mismo”.
Debido a estas complejas motivaciones, la política siempre se mezcla con concepciones religiosas, filosóficas, antropológicas, ideológicas y utópicas. Todas ellas elaboran el sistema de los fines ideales a perseguir mediante la acción práctica; a la connatural distancia que siempre circula entre estos últimos y las primeras a menudo se añade el deliberado propósito de esconder, tras nobles fines ideales, la consecución del beneficio inmediato. De esta forma se entra en aquella ambivalencia inextirpable de la ideología que, al mismo tiempo, oculta y revela los fines intencionales del obrar.
La visión weberiana de la política está insertada en la tradición del “realismo político”, tradición inaugurada por algunos proto-científicos de la política como Maquiavelo y Hobbes. En tal visión la esencia de la política coincide con la lucha por el poder y éste tiene como rasgo distintivo el ejercicio de un dominio sobre otros que pueden ser aliados o contrarios. En este último caso, sin embargo, son incapaces de oponerse eficazmente al más fuerte.
La observación de la fenomenología política, unida a una última resistencia respecto a una perspectiva cínica, conducen a Weber a remarcar que ningún poder (individual o colectivo) puede tener una estable duración si no puede confiar en la convencida (y previsible) obediencia de la parte de sociedad “que cuenta”, que no necesariamente coincide con la mayoría. En cuanto que representa la sedimentación de expectativas y de objetivos compartidos por los sujetos individuales y colectivos más influyentes, ninguna institución política puede basarse sólo en el miedo de la amenaza, más bien requiere la aceptación de una justificación plausible, es decir, una fuente de legitimación que le proporciona la legitimidad de obrar.
Sobre esta base se apoya la distinción introducida por Weber entre las situaciones de puro poder, basadas en la imposición de hecho de un dominio, y las situaciones de autoridad, donde las órdenes recibidas son aceptadas y justificadas por quien obedece. A la antigua tripartición aristotélica de las formas de gobierno y de los regímenes políticos a partir del número de quien manda (monarquía, aristocracia, democracia) se añade, con Weber, una clasificación ideal típica de las formas de poder basada, en primer lugar, en las dotes extraordinarias del jefe que producen en los seguidores dedicación y fe absolutas, dando vida a la “autoridad carismática”; en segundo lugar sobre la autoridad del “eterno ayer”, o bien sobre la “autoridad tradicional” como la de los patriarcas y la de los antiguos reyes; por último la dominación ejercida a partir de la confianza en las reglas y en los procedimientos legales, a la que corresponde la autoridad “racional-legal” característica del Estado de derecho moderno.
Por vía de las dinámicas que se instauran entre los que mandan y los que obedecen, el principio de legitimidad influye de forma sustancial en la estructura y el sentido de la dominación; también determina un diferente perfil de los auxiliares y de los profesionales de la política que dan actuación física al poder. Los actores políticos que compiten en la conquista y en la repartición del poder son muchos, más tras el advenimiento de los sistemas democrático-parlamentario-representativos que han abierto inéditas posibilidades de participación para las “masas”, lo que equivale a decir a la generalidad de los individuos adultos pertenecientes a una delimitada porción de territorio.