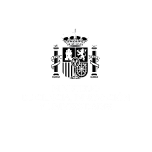UNIR Revista
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente a mayores de 65 años. La investigación y la detección precoz son clave para mantener la calidad de vida de los pacientes.

El párkinson representa en España la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, después del alzhéimer. Para mejorar la vida y ralentizar la progresión de esta afección es crucial fomentar el diagnóstico temprano y la aplicación de tratamientos innovadores, desarrollados gracias a los avances en investigación.
Con el fin de implementar una intervención médica eficaz, es requisito contar con un equipo multidisciplinar de profesionales especializados, entre los que encontramos a los neuropsicólogos, formados con un Máster en Neuropsicología online como el de UNIR. Esta titulación proporciona los conocimientos para analizar el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en el cerebro, a la vez que capacita en el diseño de intervenciones y tratamientos de calidad que mejoran el bienestar del paciente a nivel cognitivo, motor y emocional.
¿Qué es el párkinson?
En 1817, el médico británico James Parkinson identificó y describió por primera vez la enfermedad que lleva su nombre. La denominó parálisis agitante, destacando sus dos aspectos principales: la rigidez y el temblor.
La Fundación de Parkinson define esta enfermedad como “el trastorno neurodegenerativo que afecta predominantemente a las neuronas productoras de dopamina (dopaminérgicas) en un área específica del cerebro llamada sustancia negra (substantia nigra)”.
A escala mundial, se prevé que la enfermedad de Parkinson aumente su prevalencia en los próximos años debido al envejecimiento de la población. En el caso de España, afecta a 160.000 personas, según el informe de la Sociedad Española de Neurología.
Al ser una enfermedad que predomina más en adultos mayores de 65 años, es normal la coexistencia entre párkinson y demencia, lo que provoca a su vez un deterioro progresivo de la capacidad cognitiva. Por otro lado, es más frecuente en hombres que en mujeres.
Síntomas del párkinson
Los síntomas del párkinson se dividen en motores y no motores:
Síntomas motores
- Bradicinesia: movimientos lentos, rostro sin expresividad, escritura pequeña (micrografía) y torpeza en tareas manuales.
- Temblor: se presenta sobre todo cuando el paciente está en reposo y suele ser lento y rítmico.
- Rigidez muscular: resistencia al movimiento en extremidades, causada por hipertonía en los músculos.
- Trastorno del equilibrio: reflejos deteriorados que provocan caídas.
- Anomalías posturales: postura inclinada hacia adelante, en los que se mantiene los codos y las rodillas flexionadas.
- Alteraciones en la marcha: pasos cortos y rápidos (festinación), arrastre de pies, dificultad para detenerse o episodios de bloqueo.
Síntomas no motores
- Molestias en el cuerpo: dolores musculares, en las articulaciones y fatiga o cansancio crónico.
- Problemas digestivos: estreñimiento, incontinencia urinaria o hipotensión arterial, que ocurre cuando la tensión arterial es más baja de lo normal.
- Dificultad para conciliar el sueño: insomnio inicial, despertares frecuentes, gritos nocturnos y somnolencia durante el día.
- Alteraciones sexuales: deseo reducido, impotencia o frigidez y, en algunas ocasiones, excitación excesiva.
- Trastornos emocionales y psicológicos: depresión, ansiedad, apatía y lentitud mental (bradipsiquia).
- Otros: sudoración excesiva, dermatitis seborreica, problemas respiratorios, dificultades para tragar (disfagia), exceso de salivación, sequedad ocular y visión doble o borrosa.
Estos síntomas son generales, pero no necesariamente el enfermo sufre todos.
En cuanto a las causas del párkinson, actualmente se desconocen. Entre los factores de riesgo destacan: la edad, la exposición a agentes ambientales y la predisposición genética, por lo que se descarta en mayor medida que el párkinson sea hereditario.

Fases de la enfermedad de Parkinson
Los neurólogos estadounidenses Melvin Yahr y Margaret Hoehn identificaron cinco fases de párkinson:
- Fase 1. Síntomas del párkinson leves en un lado del cuerpo.
- Fase 2. Afectación bilateral sin problemas de equilibrio.
- Fase 3. Inestabilidad al mantenerse de pie, mayor riesgo de caídas, pero el paciente conserva independencia.
- Fase 4. Deterioro grave, necesita apoyo para caminar o mantenerse de pie (bastón, andador).
- Fase 5. Dependencia total, requiriendo asistencia constante y permaneciendo mayormente en cama o silla.
No obstante, la mayoría de los pacientes de párkinson no alcanza las etapas más avanzadas (solo el 15 %), donde sí existe un deterioro grave y una dependencia total.
Tratamiento del párkinson
El párkinson no tiene cura, aunque existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Estas terapias incluyen medicamentos que reemplazan o mejoran la utilización de la dopamina en el cerebro, además de fármacos para controlar síntomas secundarios (ansiedad o insomnio).
En algunos casos, se recurre a intervenciones quirúrgicas, tanto reversibles como irreversibles, para mejorar los síntomas. En otros se emplean intervenciones terapéuticas como la musicoterapia, la cual utiliza música para mejorar la movilidad, la coordinación y el equilibrio de los enfermos.
Además, el trabajo de profesionales como los logopedas es fundamental para trabajar la deglución y reducir las dificultades al hablar.
Por su parte, los trabajadores sociales cumplen una función clave para mantener la autonomía de los pacientes y proporcionar apoyo económico, social y emocional tanto a los afectados como a sus allegados.
Día Mundial del Parkinson: ¿cuándo y por qué se celebra?
El Día Mundial del Parkinson se celebra el 11 de abril y conmemora el nacimiento del médico británico que dio nombre a la enfermedad. Con esta celebración se busca concienciar sobre este trastorno neurodegenerativo, fomentar la investigación y dar apoyo a los enfermos y familiares.
En conclusión, el párkinson, aunque es incurable, puede ser gestionado con tratamientos farmacológicos —e incluso intervenciones quirúrgicas— que hacen posible mantener una buena calidad de vida.
Es fundamental apostar por la investigación, fomentar la detección precoz y contar con la implicación de profesionales de distintas áreas, como la neuropsicología, la logopedia o el trabajo social, entre otras.